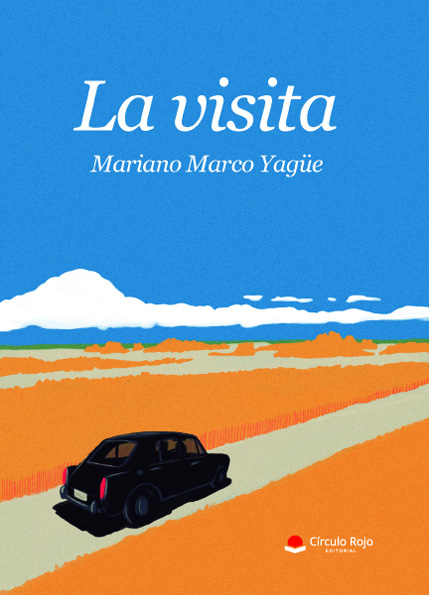Primavera
El pueblo y la nieve
- 01º El viaje
- 02º Los festejos
- 03º Las sensaciones
- 04º Amenazas de frío
- 05º El adios al calor
- 06º Saludos al invierno
- 07º El niño que se asoma.
- 08º Contrastes
- 09º Los miedos
- 10º El compromiso
- 11º Algunos juegos
- 12º Los avisos
- 13º Donde estás
- 14º Los fantasmas voladores
- 15º las preacauciones
- 16º El pastor
- 17º La bola de nieve
- 18º El manto nocturno
- 19º Se borran los caminos
- 20º La nieve cubre todo
- 21º El color de las nubes
- 22º Los animales de casa
- 23º El sol
- 24º Más juegos
- 25º De caza
- 26º Los abuelos
- 27º El amigo
- 28º Satisfacciones
- 29ª Ya ha aprendido a mamar
- 30º El castigo
- 34 Experiencias
- 35ª Diálogos
Etnología
- 01º Bodas en Labros
- 02º Pastores y sus festividades
- 03º Ritos, …en torno a los difuntos
- 04º Labros en 1752
- 05º Monchel en 1752
- 06º Hinojosa en 1752
- 07º Galdones en 1752
- 08º Vocabulario para entender el catastro
- 09º La economía en Labros año 1752
- 10º Préstamos, hipotecas… (Labros 1630-1815)
- 11º Labros, religiosidad y vida… (1530-1750)
Labros
- Fotos Buscón 2009
- LABROS (1982) nº1
- LABROS (1983) nº 2
- LABROS (1984) nº 3
- LABROS (1985) nº 4
- LABROS (1986) nº 5
- LABROS (1987) nº 6
- LABROS (1988) nº 7
- LABROS (1989) nº 8
- LABROS (1990) nº 9
- LABROS (1991) nº 10
- LABROS (1992) nº 11
- LABROS (1993) nº 12
- LABROS (1994) nº 13
- LABROS (1995) nº 14
- LABROS (1996) nº 15
- LABROS (1997) nº 16
- LABROS (1998) nº 17
- LABROS (1999) nº 18
- LABROS (2000) nº 19
- LABROS (2001) nº 20
- LABROS (2002) nº 21
- LABROS (2003) Nº 22
- Labros (2004) Nº 23
- LABROS (2005) nº 24
- Labros (2006) nº 25
- Labros (2007) nº 26
- LABROS (2011) nº 30
- LABROS en el siglo XX
- Lotería 1983
- Pregón 1982
- Pregón 1983
- Pregón 1984
- Pregón 1985
- Pregón 1986
- Pregón 1987
- Pregón 1988
- Pregón 1989
- Pregón 1990
- Pregón 1991
- Pregón 1992
- Pregón 1993
- Pregón 1994
- Pregón 1995
- Pregón 1996
- Pregón 1997
- Pregón 1998
- pregón 1999
- Pregón 2000
- Pregón 2001
- Pregón 2002
- Pregón 2003
- Pregón 2005
- Pregón 2006
- Pregón 2007
Poesía
Vocabulario
Varios enlaces
 El camino hacia la nada
El camino hacia la nada- La gente necesita que se le mienta
- El sexo biológico no responde a una eleccion
- El cielo vacio: La soledad y la falsa ironia
- Natalia Ginzburg y el feminismo
- La simulación y las croquetas
- El Antropoceno y la crisis ecosocial
- Pessoa, el amor romántico y la desilusión
- La Partida final contra uno mismo
- El sillón y la biblioteca
- Agustín García Calvo y los gilipollas
visitas
- 41.737 visitas
Localizador de visitas
-
Únete a otros 26 suscriptores
Caminando por la vida
Publicado en Primavera
Deja un comentario
Taberna Helena
El escritor piensa ¿Quién manda, el autor o los personajes? y encuentra este relato. Hoy día del libro.
<object class="wp-block-file__embed" data="https://marianomarco.wordpress.com/wp-content/uploads/2023/04/la-taberna-helena.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="<strong><code><kbd>La Taberna Helena</kbd></code>
La Taberna HelenaDescargaDetails
Publicado en Primavera
Deja un comentario
Soneto
Los viejos deberes
De vez en cuando escribo algún soneto
por recordar aquellos ejercicios
que hicimos con esfuerzo y sacrificio
para dar fin al curso por completo.
Sin sugerirnos temas ni cimientos
ni algo que pareciera poesía,
endecasílabo se debería
cada verso escribir con sus acentos
Y entre todos la suma debería
al número llegar para que el profe
contara sin subibajas de nuez
qué acentos o qué sílaba erraría
porque versos, por más que filosofe,
catorce sumará como buen juez.
Mariano Marco
Publicado en Primavera
2 comentarios
El niño perdido
El niño perdido…
Día 17, ocho de la tarde.
Mariano Marco Yagüe
Justa me lo repetía con cierta frecuencia.
-Hay que vigilar al niño mientras ve la tele.
No entendía muy bien la recomendación, si era proteger o impedir que la viera.
El niño, ya era una rutina, se apoderaba del mando y ponía los dibujos animados. No importaba en qué momento estuvieran, si recién comenzados o a medio programa, él enseguida se incorporaba a la historia. No le importaba que fueran antiguos, los enanitos o los más modernos japoneses. Creo que no hacía distinción entre los ninja o los ratones Pixi y Dixi. Ni que el argumento fuera por la mitad. Las líneas que formaban los dibujos y sus movimientos, la música y sus voces agudas, casi gritonas, lo encandilaban.
No se movía, solo miraba.
Si queríamos que merendara, porque acababa de llegar de la guardería, había que sentarse junto a él e ir llevándole a la boca cada porción de alimento. Nunca hacía ascos a nada, abría la boca y con el ritmo musical y los movimientos de la pantalla, masticaba y deglutía.
Al parecer le importaba el televisor más que su merienda.
Tal vez por eso Justa me comentaba que había que estar atentos a cómo se sentaba ante el televisor.
Se sentaba bien. Cierto que no siempre en su sillita, sino que, algunas veces, se dejaba caer al suelo o se acomodaba en el sofá y desde allí, con los ojos bien abiertos, no desperdiciaba imágenes.
-¡Que no se acerque mucho! –Me ordenaba cuando yo lo cuidaba-, ¡que luego padecerá de los ojos!
Siempre obedecía. Cuando decíamos que era hora de dormir, y le explicábamos que los dibujos animados se cansaban de ir y venir y necesitaban descansar, él aceptaba la indicación, lo llevábamos a la cama y se dormía plácidamente.
Justa, siempre preocupada me decía:
-Ya verás como algún día se comerá la tele, se acerca mucho y si no es él, será la tele la que se lo trague y le queme las pestañas y los ojos.
Yo quitaba hierro a estos pronósticos tan amenazantes.
-¡Eso es imposible! ¡Son figuraciones tuyas! Lo dices por lo cerca que se pone y por la atención con que la contempla. ¡Pero la distancia es más que suficiente! Sí que se olvida de sí mismo y no hace caso a nada, pero eso nos pasaba a todos cuando éramos niños ante cualquier situación seductora.
No era muy convincente con estas explicaciones porque entonces no había tele todavía. Pero en el cine les pasaba lo mismo.
-Enseguida se terminaban las películas, ¡Recuérdalo!
Se hacían cortas, claro, tan integrados estábamos en los personajes que se acababan en un suspiro.
-¡Eso le pasa a él con los dibujos!
Un día, el niño los estaba viendo, como no podía ser de otra manera, y Justa se había retirado a la cocina a dejar el plato y los cubiertos de la merienda y a fregarlos, y entonces fue cuando ocurrió.
El niño desapareció.
¡Se lo ha tragado el televisor! Fue la primera idea que surgió en la mente de Justa. Incluso afirmó con total convicción que vio como penetraba en la pantalla por un agujero porque llegó a tiempo de ver sus zapatillas entrando.
Por ningún rincón de la vivienda lo encontraron y por ningún lado aparecieron huellas o señales de él.
-¡Se metió en la tele!
Se había colado dentro. Esa fue la conclusión que consideramos más verídica.
Llamamos a un experto en televisores, al que nos aconsejó el comerciante a quien la habíamos comprado.
-¿Qué le pasa a este televisor?
-Que tiene un agujero por el que puede entrar un niño –le dijimos.
Nos miró muy extrañado, pero ante nuestra insistencia procedió a desmontar el televisor. Iba destornillando cada componente, primero la tapa de atrás y nos llamó.
-¡Miren, aquí no cabe nadie!
Pero nosotros erre que erre.
-¡Justa lo vio meterse! ¡Es un niño pequeño! Y puede esconderse en cualquier rincón.
Y siguió levantando pieza por pieza todos los elementos del televisor y no había nadie en ellos.
-Para no dejarles sin tele, se lo voy a montar de nuevo.
El retintín con que dijo “dejarles sin tele” no hizo mella alguna en nuestra conclusión.
Y aún se atrevió a susurrar, como si a la tele la necesitáramos más que al niño.
-Por el cable de antena penetran las imágenes y el sonido.
No sé si fue una indirecta, o si fue una posibilidad la que nos estaba mostrando. El caso es que cuando él terminó su faena y volvimos a ver y a oír le tele, llamamos al antenero.
Trajo su maletín de señales y su cartera de herramientas. Abrió su maletín, conectó la antena a su monitor y nos dijo que todo estaba correctamente y que todos los canales se veían sin interferencia alguna.
Cuando le dijimos que nuestro niño se había colado en la tele y que se había escurrido por los cables nos miró con lástima. Como si él sufriera por nuestra desgracia.
Le enseñamos su silloncito, la mantita extendida en el suelo desde donde veía los dibujos animados y que, en un descuido nuestro, cuando no lo vigilábamos, se coló en la tele.
-Se acercaba mucho –dijo Justa.
-Mucho, mucho –como un eco repetí yo.
-Se coló dentro y se escurrió por los cables. Puede ser que esté en la antena, arriba del todo, donde ya no pueda subir más alto, ni seguir.
El señor de las antenas movió la cabeza con signos muy extraños ante las palabras de Justa, pero subió escaleras arriba a la azotea. Manejó los aparatos de conexión. La caja estaba vacía.
Subió al tejado y nos miró.
-Si estuviera en la antena lo veríamos acomodado en ella y contemplando los tejados de la ciudad. ¡Miren!, miren, no hay nadie sentado sobre ella.
-¡Es un niño! ¡No es un poeta ni un retratista!
Le gritó Justa estas palabras.
El señor de las antenas movió de nuevo la cabeza de una manera rara y puso gesto de disgusto y de desconfiado, pero después hizo una mueca de resignación y trepó por el andamio que soportaba la antena. Una vez arriba desempalmó el cable y nos lo enseñó.
-¡Nada, ni muestra de deterioro, ni señal de herrumbre! -Nos gritó para que nos diéramos por aludidos-, ¡y por las varillas de la parrilla tampoco se nota ningún abultamiento raro!
Nos acompañó hasta el piso y encendió la tele.
-¡Pero si se ve perfectamente! No sé qué más puedo hacer.
Nos dejó mirándola. Y la estudiamos con atención, buscando un agujero o un resquicio por el que se hubiera colado. Por arriba, por abajo, por los laterales, por los ángulos…
Nada, no descubrimos nada.
Vimos todo el programa infantil, el del mismo horario que veía el niño. Creo que no lo vimos, que lo observamos como si lo auscultáramos, tal era la intensidad de nuestra mirada. Y nada, tampoco vimos señal alguna.
-No saldrá al escenario, si no es con los mismos titiriteros de cuando se marchó.
-Eran dibujos animados –contesté para concretar la situación y que no divagara-. No eran marionetas ni una compañía de teatro.
-Eso ya lo sé, pero si no son los mismos personajes y la misma obra, él no saldrá a escena y no lo podremos ver.
A Justa no le faltaba razón, y coincidimos en que, quien pusiera el paquete de los dibujos, lo pudo almacenar con los además y tenerlo en el estudio de la tele, donde emitían los programas.
Cuando terminaron de difundir el programa infantil, cogimos un taxi y acudimos al centro de televisión.
Como ya casi estábamos acostumbrados a los gestos raros del televisero y del antenero, ya no nos percatamos en qué cara puso el conserje al escucharnos. Solo que enseguida llamó a alguien que se hizo cargo y nos dirigió a la sala de emisiones, al lugar donde almacenaban los programas.
El encargado no nos rechazó, parecía ser que ya sabía nuestro propósito y nos preguntó día y hora del programa que queríamos ver.
-Del 17 de noviembre, de las seis a las ocho de la tarde.
-Muy bien, esperen… Veamos, este es el paquete de la emisión -lo removió y lo agitó, se quedó quieto y miró al suelo-, no ha caído nada.
-Sí, no ha caído nada –contestó Justa-, pero es que puede haberse metido dentro y estar aprisionado como los demás dibujos de los que ya se habrá hecho amigo.
-Amigos inseparables en un abrazo cariñoso, si no… -contestó son cinismo el operador- ya habría caído.
Pero nosotros no detectamos ningún tono extraño en sus palabras, ya estábamos hechos a los distintos dejes utilizados para ridiculizarnos, burlarse y mofarse. Nos interesaba localizar a nuestro niño.
Nos hizo ver todo el programa infantil de aquel día y no apareció entre los personajes.
Pero no nos desanimamos. En algún lugar se habría metido. Y volvimos a casa.
-¿Y si cambió de canal y se metió en el telediario, o entre los espectadores del campeonato, o del derbi de futbol?
-Pero su emisión fue desde la capital –contesté a Justa. Y añadí-. Si nos vamos y vuelve, ¿cómo lo sabremos?
-La pediré a Amalia que todas las tarde se dé una vuelta a las ocho y compruebe si está, por si se ha bajado de la tele.
Las ocho era la hora de cenar y de llevarlo a la cama, y Amalia era nuestra vecina, que quería mucho a nuestro niño, cuando la encontrábamos en la escalera siempre llevaba un dulce o un pequeño detalle para él.
-Muy bien, y nosotros la llamaremos todos los días a las ocho y cuarto para tener noticias.
Quedamos de acuerdo. Justa se acercó a hablar con Amalia y yo preparé lo necesario para viajar. Ni que decir tiene que saqué el dinero que creí necesario de momento, pensando en que dondequiera que fuésemos habría algún cajero que nos lo facilitaría. Además para los billetes y lo que fuera, la tarjeta nos sería útil.
En los estudios centrales de la capital, los de la nación, nos atendieron con las mismas caras y los mismos gestos, pero no obstante nos permitieron ver lo que queríamos. Visionaron los dibujos de ese día y el futbol, fue un gran problema intentar localizar entre los espectadores a nuestro niño.
Para no dejar un mal gusto ni una sensación de locura por nuestro empeño, casi obsesión, di unas propinas a quienes nos atendieron aunque lo hicieran a regañadientes.
Como las propinas abren bocas, nos contaron que las privadas también emitieron algún programa infantil y de deporte. Por nuestra insistencia nos dieron sus direcciones, y allí nos presentamos.
Tuvimos más problemas, al parecer no entendían nuestra demanda. Ni caras largas e incrédulas ni nada.
-Adónde van ustedes con esas pretensiones. Quién puede creer esas cosas. Un niño absorbido por la tele.
-No, no señor, no fue absorbido ni abducido, eso es de los platillos volantes. Nuestro niño se introdujo. Vio un agujero y por él se metió. Y está entre los personajes que actuaban en aquel momento.
-Siempre imitaba algún movimiento de los dibujos delante de nosotros, ya sabe, los niños en cuanto aprenden a hacer una gracia la repiten ante sus padres para que los aplaudan y vitoreen –añadí a lo que le decía Justa.
Ya no dijo nada más, nos mandó a otro señor que estaba paseando en ese momento por el hall o vestíbulo del edificio. (Como mola eso de hall, verdad)
Él, más ducho en saludar a gentes y más rápido en entender nuestro propósito nos subió a la tercera planta y pidió a un operador que nos visionara la programación del día 17 a las siete de la tarde.
Tampoco vimos nada, ni un rostro que se le pareciera.
Buscamos una cabina de teléfono y llamamos a Amalia que nos dio el parte, igual que ayer y antes de ayer, no aparece nadie. Todos los días la habíamos llamado y todos los días el mismo mensaje.
-¿Qué hacemos? No podemos dejar de buscar. Se sentirá muy mal si abandonamos.
Quien realmente se sentía mal era ella, Justa, si no lo encontramos y queda alguna sospecha, algún lugar, cualquier resquicio por hurgar, se morirá de soledad. La angustia la podrá. Un hijo, ¿qué hace sin una madre?, y una madre ¿qué hace sin su hijo? Todo esto me aturdía y yo mismo perdía el sentido.
Caminando por la ciudad, ante un escaparte de televisiones nos sorprendió una melodía muy conocida. Apareció en todas ellas la orla redonda y la sinfonía que la hacía internacional.
-¿Y si vio un programa de eurovisión?
Esta pregunta la formuló Justa, aunque estaba en la mente de los dos.
Y nos fuimos a las ciudades donde pensamos que emitían los programas eurovisados.
Comenzamos por Francia, conseguimos un traductor que, por la cara que ponía cuando le proponíamos lo que pretendíamos saber, dedujimos que no sabría proponerlo a sus jefes. No obstante insistimos, e insistimos, hasta que nos hicieron caso. Salimos desalmados, cabizbajos. No entendimos nada de lo que decían los dibujos de aquel día 17 a las ocho de la tarde.
Justa lloró amargamente porque si ella no fue capaz de entender palaba alguna de lo que decían ¿qué sería de nuestro niño entre tanto desconocido y raro, con decires falsos?
-Falsos no -la corregí-, ignorados o extraños.
-Por mí como si fueran misteriosos, y usados para humillar y desdeñar.
Volvimos a llamar a Amalia y a recibir la respuesta de todos los días.
-No, no ha aparecido.
Recorrimos todas las capitales de Europa y en todas lo mismo, solo que con mayor desconocimiento de sus expresiones. Los traductores aún más aturdidos y con miradas más raras cuando entendían y cuando contaban nuestro deseo y la cara de los locutores se mostraban muy extrañados, como si de su persona saliera un espíritu volátil e irreal.
Nosotros quedábamos impertérritos aunque los sonidos de sus voces nos sonaran extravagantes, aún más estrafalarias que nuestra búsqueda de un niño que se zambulló en la tele.
La última Eurovisión que visitamos fue la italiana que al parecer más se podría apiadar de nosotros y de nuestra desgracia. Pero la gesticulación del intérprete no nos auguró nada positivo. La signorina que nos recibió tras la traducción del intérprete era una mamma verdadera y se emocionó al enterarse de nuestra tragedia y nos facilitó cuanto pudo, pero nada.
Sí, eran dibujos similares a los nuestros, incluso los sonidos eran abiertos y sonoros, pero también ininteligibles.
Justa, llamó y llamó, gritó ante la pantalla esperando que oyera su voz y respondiera. Pero nada ocurrió.
Hablamos con Amalia y todo igual.
Ya no teníamos dinero ni sustento, y volvimos a casa.
-¿Tienes hambre? –me preguntó Justa.
-Ya no sé si tengo hambre o no –le contesté.
Hizo una tortilla de patata y la trajo a la mesa delante de la tele.
Habían acabado los Ninja y pusieron al Correcaminos. En su huida se formaba un punto al centro de la tele por donde él desaparecía y luego en un esprín de frenazo volvía a presentarse en pantalla.
-Por ahí –dijo Justa con nervios y urgencia, como si hubiera localizado el sitio-. Por ahí se fue. Ayúdame, lo seguiré por ahí. Me meteré por ahí hasta encontrarlo. Ese es el agujero.
Y esperamos a que volviera la carrera del Correcaminos y, a la vez que él desaparecía en el centro de la pantalla, lo seguimos.
… …
Ni Justa ni yo salimos del televisor, nos integramos en él de tal manera que no supimos si nuestro niño volvió alguna vez.
Tampoco supimos que el juez, la policía y los bomberos entraron en nuestra casa llamados por la vecina que no se llamaba Amalia, sino Eduviges. Y no fuimos testigos de la ceremonia de nuestro entierro.
Según las lenguas de la escalera, nos encontraron porque la vecina nos echó de menos. Durante varios días llamó a la puerta por si queríamos que nos comprara pan o algo y nunca contestamos. También le llamó la atención que nunca abríamos la ventana para ventilar la casa. Incluso llamó varias veces por teléfono y no contestamos.
Eso le indujo a arrimarse a la puerta y sentir un fétido aroma y a sospechar lo peor. Cuando detrás de los bomberos logró entrar para reconocernos, nos encontró esqueléticos, con una herida en la frente, la pantalla del televisor estaba como si le hubieran dado una pedrada en mitad, y sobre la mesa permanecía una tortilla de patata troceada, pero entera.
Todo esto se rumoreó entre las vecinas de la casa de cinco alturas donde habíamos vivido. Alguien tan anciano como nosotros recordó que tuvimos un niño que murió de seis años, que estaba siempre en silla de ruedas por la polio y que solo se entretenía oyendo la radio y viendo revistas con muchos grabados.
Mariano Marco Yagüe
Publicado en Primavera
Deja un comentario
Encuentro inesperado
Encuentro inesperado
¿Una duda puede evitar que acudamos a cumplir un compromiso?
Eso creí, incluso el sol abrasador me disculpaba. Sí que estaba límpida la tarde y presentaba una estampa pacífica, a pesar del calor.
Pero, ya digo, tenía duda respecto a ese compromiso.
La vacilación no era tan fuerte como para impedir presentarme. Si este era el día propuesto, ¿en qué situación quedaba si no cumplía?
Durante el camino tuve la sensación de haber equivocado el día, pero no la hora.
Por mucho que intenté aclararme rememorando la conversación, para determinar detalles, no pude dar con ellos.
Parece que todo se hubiera borrado y que un resquicio de memoria me moviera, porque la duda tiene dos vertientes: la del sí y la contraria.
Mi determinación fue el único testimonio para realizarla.
También pensé que como era amistoso el encuentro no importaba si acudía o no. Entre amigos todo está comprendido y excusado. Pero si iba, siempre sería agradable y positivo.
La noche anterior lo tuve claro, incluso en la madrugada al saltar de la cama. Solo el agua fresca del lavabo me hizo titubear.
¿Sería mañana…?
Ni que decir tiene que la duda creció por el calor férreo de esta hora de la tarde que más que animar, desaconsejaba.
Superadas estas dudas, entro en el empeño de llegar puntual. Empujado por el mecanismo de mis pies avanzo, aunque mi pensamiento siguiera otros pasos. Suele ocurrir, la mente vuela y deja al cuerpo su vagar.
Aunque también ocurre que el vagar del cuerpo con sus ojos que miran y sus oídos que oyen y, a veces, escuchan, puede mandar en la mente y reorientar su opinión.
En estas estaba cuando, sin esperarlo, ocurrió lo insospechado.
En esa tarde y a esa hora me sorprendieron las palabras de un antiguo conocido.
– ¡Qué viejo estás! ¡Cuánto te ha arrugado la vida!
Me alargaba su mano para estrechar una amistad. Cambió el gesto de golpearme el hombro amigablemente, cosa que provocó mi extrañeza al sentirme aporreado, para ofrecerme su mano diestra y chocar nuestras palmas en un abrazo manual.
Me sentí boquiabierto y no supe ni siquiera reaccionar a la oferta de saludo. Voluntario y deseoso el suyo y forzado y exigido el mío. Nuestras manos se unieron.
Pero él hablaba como si llevara multitud de palabras urgiéndole…
-Llevo un rato detrás de ti, pensando: será él o no será, hace tantos años que no nos encontrábamos que dudaba, pero al verte en camisa, con la mano en el bolsillo y medio arremangado he pensado ¡como los de su pueblo!, tiene que ser él…
Como una ametralladora disparaba palabra tras palabra, casi sin respiro.
Hacía un calor sofocante. Él iba embutido en un suave traje gris claro con corbata oscura y zapato negro.
Mo sorprendió su atuendo, lo había conocido desaliñado, despechugado, con las ropas que un agricultor cubierto del polvo de las fincas solía vestir, y con un calzado que era de barro su suela y de lodo y sudor su empeine.
Nos conocíamos desde niños, éramos de pueblos colindantes. Cuando iba a su pueblo me defendía denodadamente de todos los muchachos e incluso de los mocetes que se acercaban a tomar el pelo al forastero. El forastero era yo en este caso, tímido de naturaleza, pero en pueblo ajeno me sentía aun más timorato, incluso miedoso.
Los dos teníamos la misma estatura pero su complexión ósea y muscular superaba en mucho a la mía. Él, en su pueblo, era más alto y fuerte que los de su edad y estaba acostumbrado a dominarlos, por eso nunca se arredraba, ya que su estatura y fortaleza física lo robustecían, y él lo sabía.
Hoy lo veía escuálido y enjuto dentro de su traje. No sudaba, sus palabras y alguna pequeña salivilla era la única traspiración de su cuerpo. Siempre fue un hombre estrafalario. Lo llamaban como broma satírica: el elegante.
Me cuenta que desde que dejó las labores del campo sus hijas se lo habían traído a la ciudad y que batallaban con él para darle un tono en el vestir y en el acicalamiento, “como más propio de la ciudad”.
Las manchas de grasa del tractor que en otro tiempo le daban la enseña de hombre ocupado y dedicado a su trabajo, ahora las desprecia. Eran muestras del vestir pueblerino.
-Ni una mota en la ropa. Qué quieres, las hijas te pueden y hay que darles gusto.
Contestaba a mi examen de incredulidad, viéndole así y con esa pulcritud. Porque él fue un amante del campo, le gustaba ver salir el primer tallo de sus sementeras, incluso desgranar las espigas antes de segar para ver la madurez y la granazón. Y aventaba las raspas y las cascaras del grano, dejándolas caer de una mano en la otra, mientras soplaba para limpiarlo y después se lo echaba a la boca y masticaba con fruición.
Por eso no comprendía que hubiese dejado el campo tan pronto.
-Fue un ictus o algo así. Me suena que es esa la palabra, la enfermedad que me dejó un poco incapacitado. Fueron muchos meses los necesitados para recuperarme y ya no me dejan ni conducir. Tienen miedo de que me vaya a vigilar a los renteros. Ya me conoces, los perseguiría y no les dejaría respirar con mis críticas. Lo que hiciste bien –constata-, nadie lo puede hacer como tú.
Lo miro con su traje esmerado, sonrío y pienso que, a pesar de su desaliñado vestir, cuando llegaban las fechas importantes llamaba al sastre para que lo vistiera con ropas del último grito. Pero daba igual, por la tarde había perdido la corbata, la camisa estaba sin botones en el cuello y los zapatos nuevos habían sido cambiados por los más cómodos de su armario zapatero.
Pienso que sus hijas olvidan su elegante presencia en las fiestas. El dominio con que decidía quién llevaría al santo, y sobre todo dónde se colocaría la música para que el baile pudiera ser contemplado por las mujeres mayores y los ancianos en su afán de organizar parejas.
Al verlo ante mí, pienso que algo habían conseguido sus hijas aunque el tic de encoger los hombros como si quisiera recolocarse el cuello de la chaqueta y el bizquear al contraluz todavía no lo hubieran conseguido.
-Le he dicho a mi mujer: párate aquí que voy a comprobar si es él. Y me he dado unas vueltas alrededor de ti, sin acercarme mucho, claro…
Su actividad merodeadora no me sonaba de aquellos tiempos cuando atacaba en directo. Ridiculizaba y ofendía sin darse tregua, y raramente alababa, al menos mis contactos antiguos con él, así me lo recuerdan. Ni se escondía ni se amilanaba.
La intromisión en las conversaciones de los demás era su mayor gusto, y no se retraía en las invitaciones.
-Una invitación es como un cigarrillo, siempre destapan una amistad.
Ahora pierde el tiempo en la ciudad mirando y remirando escaparates, observando paseantes y rebuscando imágenes para ver lo que le sugieren. Tal vez sí, tal vez no. Olvidado de las antiguas maneras heredadas de sus antepasados: “Si no está mal preguntado: ¿Quién es el hombre? O ¿De dónde es…?” Porque si nadie te responde para qué vas a saludar y menos a indagar.
En esta ocasión estuvo indeciso, no por timidez sino por dudar. Esta inseguridad nacía de la lejanía. El tiempo separa como los kilómetros. Si son muchos, oteas, y si se multiplican buscas prismáticos o catalejos… Necesitas además que se mueva por ver si el andar te revela imágenes…
Al final necesitas la voz para completar la figura y entonces sí, dices, ¡es él!
– …hasta que me he convencido que eras tú. Es él, me he dicho…
Sí, es él, pienso yo también recordando su evolución, similar a la mía. Y recuerdo su casa de dos plantas aprovechando la inclinación del tejado. La segunda planta nacía retrasada, porque el tejado vertía a dos metros y medio de la calle por la parte delantera, mientras la de atrás era dos veces más alta.
Y recuerdo el suelo de tierra batida, y la entrada a las cuadras, y la puerta de la cocina, y las despensas detrás de ella, y el nacimiento de la escalera de una sola tirada aprovechando la inclinación del tejado, y las alcobas en la sala…
La niñez y la juventud las vivió con el arado, la hoz y la zoqueta. A los veinticinco le compró su padre un tractor, fundó un hogar y reparó la casa. Todo lo antiguo resultó viejo.
La reedificó con materiales de última novedad. Las cuadras de repente resultaron salas de aseo y bodegas, el resto se adaptó a las últimas modas, iba a decir últimas manías porque se supervaloraba cuanto iba apareciendo en el mercado de la tele y de los anuncios…
Solo tuvo una duda, la ubicación de los aseos. El tractor nuevo y su uso constante le hicieron olvidar las caballerías y por tanto las antiguas cuadras, y allí los construyó, es decir los nuevos aseos ocuparon los viejos lugares de deposición animal…
– …y me he acercado. Estás viejo. Y con esas barbas, qué haces que no te las quitas, con lo que pican…
Y lo recuerdo en sus faenas del campo, polvoriento y sin asearse, sin afeitarse días y días, tal vez semanas. Su época de barbudo, con los pelos enmarañados, casi hirsutos… Y alardeando de su perilla larga y rizada, con tirabuzones casi…
-Aquello era un sin vivir, sin tiempo para nada y siempre mirando al cielo para distinguir una nube o para barruntar una tronada. Y no servía de nada que la predijeras, porque si llegaba, ¡llegaba!, y granizaba y destruía lo que tuviera que destruir.
Pero el grano bien guardado era su felicidad. En alguna ocasión que pasé por su pueblo se empeñó en enseñarme el almacén.
-Sufres con el tiempo, el tiempo de sembrar y de verlo nacer, el de verlo crecer y espigar, el tiempo de la siega y la trilla -me decía-, pero el resultado alegra sobremanera. Claro que esos tiempos ahora se acortan con la maquinaria, pero el ciclo es el mismo.
Nos encontramos en la ciudad. Y en la ciudad no tenemos nada en común si no es el encuentro y los recuerdos.
Él está y está a su pesar.
Los dos miramos a nuestro alrededor y quedan lejos los bares, no tan alejados como para disuadirnos de acercarnos y tomar algo, celebrar un encuentro.
Y comenzamos a caminar en dirección a uno.
-En mi casa siempre tuviste lugar. Claro, y yo en la tuya.
Pero la alegría del encuentro se sobrepuso por encima de todo y nos preguntamos por la familia…
La comunicación es amistosa, es como si requiriera la mirada y, por eso, nos detenemos cada vez que se intensifica.
Recordé su afición, heredada de su padre, hacia las abejas.
-Es lo único que aún conservo, pero solo ocho o diez colmenas. Obligo a mis hijas a llevarme a dar vuelta para ver si tienen alimento y sobre todo cuando llega la época de catar. La miel es el dulzor de todos mis almuerzos, sobre todo ahora que tengo prohibidas tantas cosas. El pan con miel, o la miel con nueces… Ya sabes bien lo que es ese dulce.
Le pregunto si ya vive definitivamente en la ciudad.
-Se han empeñado mis hijas y la mujer. Desde que me dio aquel zamacuco, un ictus o algo así dijeron -repite su extraña y aborrecida enfermedad-, que yo ni me enteré, pero ellas se han empeñado y ya llevo dos años aquí. Compramos un piso en la misma escalera donde ellas viven. Allí estamos mi mujer y yo.
Apenas hemos recorrido unos metros, ni siquiera hemos llegado al paso de peatones.
-Ya no me permiten conducir. Qué le vamos a hacer.
Al rato nos separamos, sin cruzar la calle, porque recibió una llamada en el móvil y dijo:
– Las hijas y la mujer que me están esperando en la tienda para un traje que dicen que necesito…
Continúo con mi caminar por la Plaza de España. Me detengo, vuelvo la mirada y lo veo sobresalir por encima del gentío, lo sigo con la vista hasta que desaparece por la puerta de unos almacenes.
Me fui pensando en cómo habría ido haciendo ochos entre las pilastras de los porches del Paseo hasta decidirse por el saludo.
Y recuerdo su atrevimiento, o tal vez fuera una experiencia, la de madurar jamones en su pueblo con una humedad escasa y unos fríos largos en el año. Era la época en que todavía no habían comenzado los secaderos industriales, o estaban en estudio, bueno, no sé muy bien el porqué. Fueron varios años, cuatro o cinco que mantuvo esta iniciativa. Cuando la abandonó, comentó que le costaba un año secarlos, y era mucha duración. Que le habían dicho que era un capital expuesto y sin producción durante demasiado tiempo.
Y sigo pensando en nosotros, en la felicidad de la infancia, en todos los encuentros de nuestra juventud. Era la entrada a la vida y el primer recorrido en ella es siempre glorioso.
Y reflexiono que, por distintas razones, hemos dejado nuestros pueblos para establecernos en la ciudad. Que vivimos con la añoranza de aquella antigua vida. Pero a la vez comprendo que esta melancolía solo surge cuando encontramos viejos conocidos con quienes compartimos aquellas actividades que llenaron nuestra existencia.
Si tropecé y me herí, si reñí y me pegué con mis compañeros es cosa que queda como un aura en el recuerdo. Hoy no tengo resentimiento de mis vencedores ni me aúpo en las victorias sobre quienes sometí. Las ridiculeces con que vestí o la elegancia con que me presenté en público es cosa que me dicen y comentan las mismas personas.
Hoy ha tocado así, mañana serán otros los comentarios.
Importa sobre todo quién viene, llega y saluda…
La tarde siguió calurosa, y fui camino de mi dudoso compromiso.
Publicado en Primavera
Deja un comentario
Monchel
Monchel
¡He de ir a verlo!
Fueron largos años de convivencia. Días de sol a sol y largas noches, trasnochadas.
Pero no tuve consideración. Con sus primeros síntomas me marché.
La escusa fue el trabajo, desenvolverme en una sociedad que facilitase el desarrollo de todos mis campos vitales.
Allí se quedó, entre casas que se iban vaciando, solo, con su enfermedad degenerativa. Al principio no se notaba y volvíamos, hacíamos reuniones, convites.
Estaba siempre presente, dispuesto.
La alegría se desbordaba y la conversación se llenaba de chistes y algarabía.
Pero según decaía, íbamos retardando los encuentros.
Ahora está peor y llevo mucho tiempo sin visitarlo.
Cada vez me angustio más, porque me apetece poco acudir y quedarme.
Pasa el tiempo y el estrés crece. Me puede la repulsa de su soledad, no saber qué decir ante su silencio. Tanto tiempo sin ir me avergüenza.
Al fin decido.
Lucho contra mi turbación y venzo el sonrojo de mi descuido.
Lo encuentro demacrado. El rostro deteriorado, las cuencas de los ojos hundidas, las cejas casi despobladas. La frente llena de arrugas, holladas por las risas de nuestra compañía, y con rodadas causadas por los llantos de nuestras despedidas.
Está dolido, se nota, pero nada dice, no me lo reprocha.
Veo que se aplastan sus mejillas y se arruinan sus labios. Apenas yergue la nariz con las puertas muy abiertas, forzadas por la supervivencia.
Y la barbilla llena de barba hirsuta, como hierba sin segar, reseca.
El cariño que aporto y el interés con que lo miro lo colorean y me permite sentarme en una verde alfombra.
Aún tiene un chorro de agua que vierte en mi vaso y que bebo con ansia. El ansia de una sed antigua. Tan antigua como mi olvido, en el que dejé abandonado a Monchel.
Al que ahora encuentro con melenas desperdigadas y mal recortadas.
Son los chopos de las acequias y de los manantiales que siguen enhiestos.
No sé cuánta vida le quedará a este pueblo de la Celtiberia, rodeado de un espléndido sabinar.
Publicado en Primavera
Deja un comentario